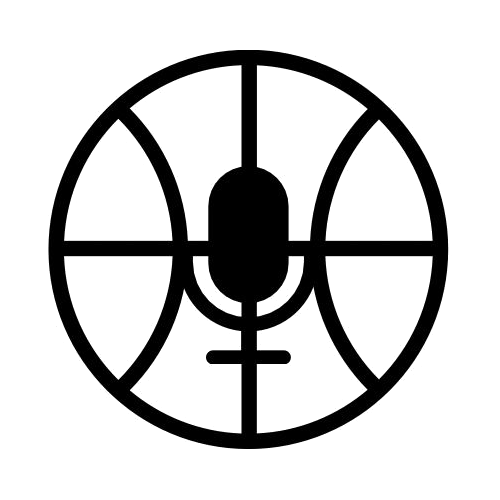Congreso Internacional Diálogo Ciencia-Fe, Cali, Colombia, 11-13 de Octubre 1999.
El diálogo entre Ciencia y Fe es particularmente necesario en nuestra cultura, tan marcada en su desarrollo ideológico y en su estructura social por los avances de las ciencias y sus consecuencias tecnológicas. En este panorama moderno, que recoge los avances especialmente de los dos últimos siglos, la “Ciencia” por excelencia es la Física, con su extensión a la Astronomía en el ámbito grandioso del Universo y a la intimidad de la materia en el mundo misterioso y ultramicroscópico del átomo. En cierto modo, todas las otras ciencias derivan de la Física, en el estudio de estructuras moleculares del ámbito de la Química inorgánica o en la increíble complejidad de la Biofísica, Bioquímica y todo el estudio de los organismos vivientes. Tal vez, para la mayor parte de la humanidad culta, la imagen que mejor simboliza la Ciencia de nuestro tiempo sea el rostro de Einstein, cuyo genio marcó el camino del desarrollo más audaz e inesperado en nuestro conocimiento de la realidad material.
Al intentar establecer las relaciones entre Física y Teología me siento al mismo tiempo abrumado por la incapacidad propia, pero común a todo el que se asoma a la riqueza de la ciencia actual, de abarcar la variedad de especialidades cuyo conocimiento sería muy deseable para cumplir mi cometido, y estimulado por el convencimiento vivido durante muchos años de que la ciencia enriquece nuestra visión teológica, en lugar de oponerse a ella. Si mis palabras comunican esta visión positiva me daré por satisfecho de haber contribuido a reforzar esas dos “alas” que la Encíclica “Fides et Ratio” tan bellamente describe como los medios dados al Hombre para volar a la búsqueda de la verdad, que últimamente se encuentra en el que es la Verdad Eterna.
EL HOMBRE, BUSCADOR DE LA VERDAD
La definición filosófica del ser humano, “animal racional”, apunta directamente a la necesidad íntima y universal de conocer la realidad en todos sus niveles. La experiencia propia y la observación de cada nuevo ser humano muestra claramente que el vacío mental con que nacemos exige una nueva actividad que proporcione datos con los que poder entender nuestro mundo. Nada satisface tanto a un niño como aprender algo, ni hay placer mayor en actividad alguna del adulto que el encontrar una nueva verdad, tal vez tras muchos años de esfuerzo: quien investiga cualquier campo del conocimiento puede atestiguarlo.
Fuentes de Conocimiento
La búsqueda de verdad se realiza por tres caminos complementarios y simultáneos: la propia experiencia, en forma directa por medio de los sentidos o con la ayuda de instrumentos; el raciocinio sobre esos datos o sobre conocimientos previos; la aceptación de conocimientos recibidos de otros en un intercambio cultural en la familia, la escuela, la palabra escrita. En el primer caso se obtiene un conocimiento vivo y de gran impacto subjetivo, pero muy limitado, pues es muy poco lo que cada uno de nosotros puede experimentar directamente. Algo semejante debe decirse del propio raciocinio: es fuente de gran satisfacción, pero contribuye muy limitadamente a nuestro acervo de datos o explicaciones de la realidad. La inmensa mayoría de nuestros conocimientos la debemos a un entorno cultural en que se acepta la labor de generaciones de pensadores de todas las épocas y lugares, de cuyos esfuerzos nos beneficiamos rápidamente, sin el trabajo improbo de reinventar cuanto la humanidad ha logrado durante siglos.
En esta aceptación de testimonios de aquellos que son dignos de crédito por su altura profesional y su honradez, desde los padres para el niño pequeño hasta los científicos de mayor prestigio en cada campo, encontramos el concepto básico de FE. No es un concepto exclusivamente relacionado con el ámbito religioso, sino la aceptación de un modo de conocer absolutamente indispensable para el desarrollo humano. La fe humana es la fuente de la casi totalidad de cuanto conozco, y esto es particularmente cierto cuando se trata de las ramas más especializadas de todas la ciencias, además de serlo totalmente cuando hablamos de la Historia que es, por definición, el estudio de hechos ya pasados y sin comprobación directa posible. Una vez más, el Papa en su Encíclica reciente se refiere al Hombre como “aquel que vive de creencias”, de aquello que recibe de su entorno, mediata o inmediatamente.
Dentro del conocer por testimonio, por fe, puede darse, en principio, un conocimiento recibido de Dios, fuente última de verdad y garantía de sinceridad absoluta. Tendremos entonces fe divina, que puede darnos acceso a verdades totalmente inalcanzables por nuestra experiencia o raciocinio. No es de esperar que una comunicación divina nos evite el trabajo de buscar el conocimiento de la naturaleza, sino que nos ilumine acerca de Dios, su esencia, sus planes para nosotros, nuestra relación con El. En las palabras del Cardenal Baronio, repitiendo a San Agustín en el contexto del problema histórico de Galileo, “la Biblia no nos dice cómo van los cielos, sino cómo se va al cielo”.
Niveles de Conocimiento
El conocimiento experimental nos proporciona datos cualitativos y cuantitativos de un mundo externo, objetivo, independiente de nosotros y de nuestros prejuicios, objeto de estudio de valor universal para toda raza, nación o cultura. No hay una Física distinta para científicos de diversas nacionalidades, y cualquier afirmación que se presente como válida debe ser constatable por otros científicos con toda independencia de condicionamientos personales o sociales.
En el comportamiento de la materia se descubren regularidades que permiten intuir un orden, más o menos profundo. La constatación de tales regularidades permite enunciar “leyes” en un sentido analógico, pues no son normas impuestas a la materia, sino afirmaciones generalizadas de un comportamiento observado en la realidad. Porque hay regularidad -orden en diversos niveles- la ciencia es posible. Con las palabras de Einstein, “Toda ciencia se basa en una doble fe, no demostrable científicamente: que el mundo existe objetivamente, y que es cognoscible porque no es absurdo”. Diversos historiadores de la ciencia han hecho notar que la actitud subjetivista, que identifica sujeto y objeto, es la razón más plausible del hecho histórico de que ninguna de las grandes culturas orientales produjo ciencia del mundo material, aunque compilaron gran cantidad de datos astronómicos y desarrollaron la matemática y la tecnología en formas sorprendentes.
Pero este entender, y aun el generalizar las observaciones experimentales, exige una nueva labor, a un nivel más amplio que la experimentación. No hay ciencia sin raciocinio; se quedaría en mero catálogo de datos. La abstracción y universalización de lo concreto se funda últimamente en una razón profunda: el proceder de la materia se atribuye a su esencia. Las cosas hacen lo que hacen porque son lo que son. Es el conocer filosófico el que permite la estructuración de cuanto nos da la experiencia, de forma que se intuyen y expresan relaciones, cualitativas y cuantitativas (que se pueden expresar en lenguaje matemático), así como la búsqueda de causas próximas y remotas de los hechos observados. De esta forma podemos sistematizar el conocimiento según el carácter de las relaciones que lo constituyen:
- Física (en sentido amplio): estudio de relaciones de la actividad experimentable de la materia.
- Matemática: estudio de relaciones puramente cuantitativas, sin referencia a la materia concreta.
- Filosofía: estudio de relaciones entitativas, esenciales o accidentales, en el nivel natural.
- Teología: estudio de relaciones entitativas en el nivel de lo sobrenatural conocido por Revelación.
Por raciocinio de inferencia y deducción lógica, nuevas relaciones pueden obtenerse que extienden la comprensión de los datos y sugieren nuevos campos de conocimiento y predicción. De esta manera el conocimiento avanza, con el hecho histórico bien conocido de que varios autores, independientemente, intuyen la misma extensión de lo ya conocido, como ocurrió con el cálculo infinitesimal descubierto simultáneamente por Newton y Leibniz.
No es preciso postular un mundo de las ideas, existiendo independientemente al modo Platónico y esperando que varios exploradores lo descubran: la misma base de datos y conocimientos puede naturalmente sugerir el siguiente paso lógico para estudiosos de un nivel comparable de habilidad e intuición.
Criterios de Certeza
La base de la racionalidad humana es la aplicación universal de ciertos principios básicos de orden abstracto, filosófico, sin los cuales es imposible conocer, aun en el nivel más elemental. Tales son: el Principio de Identidad, el Principio de no-contradicción, y el Principio de Razón Suficiente. Todo conocimiento científico, filosófico o teológico necesita seguir estas leyes lógicas, que manan de la misma naturaleza de la realidad, desde la grandeza de Dios hasta el nivel más ínfimo.
Pero la ciencia en el sentido técnico de la palabra, y especialmente la Física, exige más. El criterio último por el que debe aceptarse una hipótesis o teoría es la comprobación experimental de sus predicciones, y no se concede aceptación científica a ninguna elucubración, aun muy atrayente, si es imposible verificarla en un experimento. Incluso si hay limitaciones tecnológicas que hacen imposible actualmente el experimento necesario, por lo menos éste debe ser posible en principio. Por este criterio queda reducida a mera ciencia ficción toda hipótesis de “otros Universos” (por definición, incognoscibles y sin interacción alguna con el Universo en que existimos), o de parámetros con valores estrictamente infinitos: cualquier instrumento de medida es siempre limitado en su rango de actuación, y no puede nunca darse una medida de infinitud real.
Esta exigencia de comprobación experimental puede decirse que es la que define a las ciencias de la materia como hoy las entendemos, en cuanto distintas de su conocimiento filosófico. Incluso la Matemática es más afín a la pura Lógica desde este punto de vista, y la Matemática pura se gloría en su pureza, que desdeña cualquier aplicación de tipo tecnológico, mientras la Lógica actual utiliza simbolismos matemáticos como expresión de la concatenación exacta de sus argumentos.
La Filosofía, en todas sus ramas, tiene como criterio de certeza el rigor de sus deducciones. El argumento más definitivo contra una posición filosófica es que lleva necesariamente a un absurdo, en contra del Principio de no-contradicción.
En el campo de la Teología, el criterio de certeza es la Revelación, con el respaldo de infinito valor de la Inteligencia y Santidad de Dios. Sus desarrollos, estudiando el contenido de la fe, deben ser de estricta lógica, pero si llevan a conclusiones que desafían nuestra comprensión, no por eso deben rechazarse, con tal de que no terminen en un absurdo. No es de esperar que la realidad suprema de Dios sea perfectamente comprensible para nosotros, pues ni lo es la materia ni nuestra propia personalidad humana.
Debemos hacer notar, sin embargo, para tener una idea correcta de la Teología, que la Revelación tiene que conocerse como hecho histórico con fe humana, con los mismos criterios y pruebas que se exigen para conocer cualquier otro hecho pasado. Concretamente: la realidad de Cristo hace dos mil años, el contenido de su predicación, los milagros que dieron autoridad divina a su misión y enseñanza, su muerte y su resurrección, tienen que ser conocidos con certeza histórica por testimonio humano de testigos “dignos de fe”, lo mismo que debe exigirse para hablar de la existencia y enseñanzas de Aristóteles
Es también exigencia de racionalidad el tener una garantía de la transmisión exacta hasta nosotros del contenido de la Revelación. Esta garantía no puede buscarse en un análisis literario de textos bíblicos, ni en teorías filosóficas más o menos plausibles de fuentes y de influencias teológicas o literarias. Ningún texto escrito puede ser prueba suficiente de su procedencia divina: basta comprobar las diversas opiniones, acerca del carácter canónico o apócrifo de diversos libros, que encontramos en el Protestantismo. Solamente una institución protegida por la promesa absoluta de asistencia divina puede ser garantía de fidelidad de la transmisión íntegra del contenido de la fe, y de su interpretación correcta. La fe no se apoya sobre un trozo de papel o de pergamino antiguo, sino sobre la predicación autorizada de los apóstoles de Cristo y sus sucesores, los Obispos. Por eso la Encíclica “El Esplendor de la Verdad” se dirige a éstos, y no a los teólogos, por muy apreciable que sea su labor para profundizar en la Revelación: no es su trabajo intelectual el criterio de fe, y solamente son teólogos católicos aquellos cuya enseñanza expresa la fe de la Iglesia.
Relaciones Física – Teología
Una vez descrito el campo de aplicación y los criterios de certeza de las diversas formas de conocer, es obvio que la Física, limitada a la descripción de la actividad de la materia en sus aspectos cuantitativos y experimentables, no puede decir nada directamente que afecte el contenido de la Teología, que nos habla de la realidad inmaterial de Dios y de sus planes para el Hombre. Ni siquiera puede la Física decir nada de los aspectos artísticos o éticos de la actividad humana: no hay instrumento alguno que mida el valor literario de un poema, la bondad o malicia de una acción, o la satisfacción de una amistad o del deber cumplido. Ni puede establecerse experimentalmente el contenido de verdad de un pensamiento, ni su existencia.
la Física reconoce solamente cuatro interacciones (fuerzas) y define a la materia por su capacidad de actuar por alguna de ellas: la fuerza gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Si hay una realidad que no puede describirse en términos de estas interacciones (como es la consciencia, el pensamiento abstracto y la actividad libre), no entrará dentro del concepto de materia y la Física no tendrá nada que decir de ella.
Consecuentemente, es improcedente preguntar si la Física puede demostrar la existencia de Dios o negarla: ningún experimento puede lógicamente contestar a la pregunta. Lo mismo puede decirse del espíritu humano, o de la existencia después de la muerte. Tampoco puede la Física responder a preguntas sobre la razón suficiente de que exista el Universo, ni acerca de su finalidad: no son objeto de comprobación experimental posible, ni tienen expresión cuantitativa en ninguna medida o fórmula matemática.
De modo correlativo, no puede pedirse a la Teología que nos aclare conceptos de la estructura y actividad de la materia a ningún nivel. Ni la Biblia ni la enseñanza de la Iglesia nos dirá si el mundo comenzó en una época o en otra anterior, en estado de alta densidad y temperatura o de frío y de vacío físico. Nada hay en el Credo cristiano ni en el reciente Catecismo de la Iglesia Católica que nos evite el estudio científico de ningún aspecto del mundo material.
Ciencia y fe son dos maneras limitadas y complementarias de conocer la realidad total de Dios, el Universo y el Hombre. Son, repitiendo las palabras de Juan Pablo II, dos alas con que el Hombre puede volar en su búsqueda de la Verdad, y que colaboran en el único esfuerzo de profundizar más y más en el misterio que es nuestra existencia y la del mundo que nos rodea y del que somos parte.
Pero la distinción de ambas formas de conocer no impide que la Física actual ilumine positivamente algunos aspectos del contenido de la fe, proporcionando datos que nos permiten ver con mayor claridad algunos problemas de importancia trascendental. Quisiera fijarme en varios de ellos, con datos tomados de la Astrofísica y de la Relatividad y Mecánica Cuántica, los dos pilares de la concepción actual de la materia.
IMPLICACIONES TEOLÓGICAS DE LA FÍSICA
Creo que la Física nos ayuda a la comprensión teológica del Origen y Finalidad del Universo; de su actividad inteligible, del desarrollo evolutivo hacia el Hombre, de la realidad humana, del futuro del cosmos, y del concepto de materia en la Resurrección. En todos estos casos no se trata de buscar un concordismo superficial, que trata de leer en relatos bíblicos, más o menos simbólicos, las ideas actuales acerca de la realidad cósmica, forzando significados o negando datos científicos. Pero podemos encontrar satisfacción en una nueva convergencia de ideas científicas con el contenido real de las afirmaciones teológicas que se presentan en diversas formas en la revelación judeo-cristiana.
A – Origen del Universo
De todas los preguntas relacionadas con la Cosmología -estudio del Universo en su totalidad- ninguna es más básica que el problema de su posible existencia eterna o limitada en el tiempo. No ha habido un concepto de verdadera creación (paso de la nada material a la existencia) dentro de ningún sistema filosófico o científico, desde los antiguos griegos hasta fines del siglo XIX. Tan sólo en el desarrollo teológico del Antiguo Testamento, en el libro segundo de los Macabeos, se afirma que Dios ha creado todo de la nada, pero esta nueva idea no se incorpora a la ciencia, sino que permanece exclusivamente como parte de la Teología.
Para Newton, espacio y tiempo son realidades eternas, sin influjo físico sobre la materia, últimamente identificadas con atributos divinos. El Universo tiene que ser también infinito en su contenido de materia, estático en cuanto a la posición de sus estrellas y sin un centro ni bordes, para conseguir que las fuerzas gravitatorias no produzcan un colapso total hacia el centro de masa. Esta idea de infinitud y eternidad se considera tan obvia y necesaria que se acepta sin crítica hasta comienzos de nuestro siglo,
Sin embargo son las consideraciones de orden físico las que obligan a cuestionar tales posiciones. Un Universo de infinita masa en todas direcciones tendrá un potencial gravitatorio igualmente infinito en todos sus puntos, y sin diferencias de potencial no puede haber fuerzas gravitatorias. Un número infinito de estrellas, brillando eternamente, darán como resultado un cielo tan brillante como la superficie del Sol: no puede haber noche (paradoja de Olbers). Y cada estrella necesita consumir un combustible nuclear finito para producir energía, de modo que el hecho de que hoy brillan estrellas exige una de dos respuestas: o el Universo ha existido durante un tiempo relativamente corto, de modo que pocas estrellas han agotado sus fuentes de energía, o una continua aparición de materia, de la nada, permite la formación de nuevas estrellas cuando las ya existentes se apagan. En ambos casos se llega, inevitablemente, al concepto de creación, bien en un único momento en un pasado calculable, o en forma de creación continua.
Este dilema no puede resolverse a priori, ni por preferencias personales de tipo filosófico, ni por aplicación de leyes físicas, que ni en un caso ni en otro pueden describir el paso de nada a algo. Tal vez la ley más básica de todo proceso físico es la de conservación del acervo inicial de masa-energía, que debe aparecer sin disminución alguna al final de cualquier experimento, pues la Física habla tan sólo de las transformaciones de la materia ya existente, como queda explicado. Para dirimir la cuestión hay que recurrir a la observación experimental de las consecuencias lógicas de ambas hipótesis, para determinar cuál de ellas describe a la realidad objetiva.
Podemos decir que los astrónomos se vieron forzados, a pesar suyo, a aceptar la aparición total de la materia en un único momento de un pasado de alta densidad y temperatura. Las ecuaciones de Einstein llevaban lógicamente a un universo evolutivo, y las observaciones de Hubble, detectando la expansión del espacio que arrastra a las galaxias y aumenta la longitud de onda de su luz, han establecido como teoría científica la Gran Explosión o “Big Bang”, comienzo súbito de toda la realidad observable. Los datos experimentales son inequívocos: hemos encontrado el resplandor y las cenizas de aquella hoguera primitiva, tal como predecían ya los cálculos de Gamow en 1948 para la radiación de fondo y los de Hoyle y otros para la abundancia de Helio y Deuterio. No hay forma lógica de explicar los datos sin recurrir a la etapa de altísima densidad y temperatura que se describe en el Big Bang, aunque quedan todavía muchos detalles sin resolver si queremos encontrar una teoría completa de la formación de galaxias o del intercambio de partículas y energía cuando la edad del Universo era inferior a la millonésima de segundo.
Algunos autores, queriendo evitar el comienzo -inexplicable en la Física- han sugerido una etapa previa de contracción, de posible duración ilimitada en el pasado. Pero tal supuesta etapa es incognoscible: cualquier característica física que pudiese describirla queda destruida en las enormes presiones y temperaturas del Big Bang. Una contracción eterna supone densidad cero en su comienzo, pues cualquier valor que se le atribuya debe llevar a la contracción final en un tiempo finito y calculable; una densidad cero no conduce a la contracción. Una vez más nos encontramos con la imposibilidad de hacer física con parámetros infinitos, y también con la falta de rigor metodológico que supone el dar como explicación algo que no puede tener comprobación experimental.
A la pregunta instintiva acerca de ¿qué hubo antes?, la Teoría de la Relatividad responde con un desconcertante “no hubo antes”. El tiempo y el espacio son parámetros íntimamente ligados a la materia, y no tiene sentido preguntar ni dónde ni cuándo aparece la materia, como si debiese situarse tal hecho dentro de un marco de espacio y tiempo de tipo Newtoniano. Se hace necesario, en consecuencia, aceptar un comienzo total de toda la realidad que estudia la Física: partículas, energía, vacío físico, espacio y tiempo. Cualquier realidad lógicamente previa -no temporalmente- tendrá que ser de otro orden, independiente del marco espacio-temporal y de las actividades que definen a la materia: será inmaterial -espiritual- y la Física nada podrá decir de ella.
Es en este contexto donde la pregunta filosófica -de la Metafísica, más allá de la Física- acerca de la razón suficiente que explique la existencia de la materia, exige aceptar un Creador espiritual de potencia infinita. Ninguna potencia limitada puede hacer que exista algo sin algún tipo de “materia prima” para construirlo. Con una comparación tomada del lenguaje matemático, sólo el infinito (que no es un número en sentido estricto) actuando sobre el cero (tampoco número en sentido unívoco, equivalente a la nada) puede dar lugar a un número, aunque sea éste indeterminado por el formalismo. Y esta actuación creadora es necesariamente de actividad inteligente y libre, pues no se trata de ningún proceso necesario, emanativo o evolutivo, que nunca puede dar lugar a una nueva realidad de un orden esencialmente diverso.
La conclusión a un Creador espiritual es de orden puramente racional, sin depender de ninguna revelación o contexto estrictamente religioso, pero lleva ya a la idea de un Ser infinito y personal, “totalmente Otro” en el lenguaje de la filosofía moderna, superior a todo lo creado y que debe considerarse como única razón última suficiente de existencia de cuanto existe. La consecuencia de su actividad creadora alcanza a todos los tiempos y todos los niveles de realidad finita, de modo que debe aceptarse también su necesidad para la conservación en cada instante y para la actividad más íntima de cada partícula: lo que no puede comenzar a ser sin El, no puede nunca existir sin El. Expresándolo con una frase tradicional, “la conservación es una creación continuada”.
En la historia de la Filosofía no aparece claramente la inferencia al acto creador, aunque hay autores que afirman su deducción por Aristóteles. No teniendo conocimientos físicos que llevasen a la idea de un comienzo temporal del Universo, no es de extrañar que el concepto de una materia eterna, no evolutiva, se tomase como sinónimo de materia increada, y las concepciones religiosas, fuera del ámbito bíblico, consideran a la materia como previa a los dioses de las mitologías paganas o como emanación más o menos inconsciente y reciclable de una única realidad en que se confunden los niveles espirituales y corpóreos (ideas panteísticas orientales).
Ni siquiera aparece el concepto de creación sino de estructuración en la lectura más probable de los primeros versículos del Génesis: no se pregunta el autor sobre la procedencia del caos primitivo, océano tenebroso que cubre sin límites una tierra subyacente e informe. Pero en el segundo libro de los Macabeos sí se afirma el paso de nada a algo, y esta idea se incorpora insistentemente al Credo cristiano y a su elaboración teológica, que incluye una edad limitada para el Universo, aunque parezca posible a Sto. Tomás una creación ab aeterno, por no tener tampoco razones físicas que sugieran la necesaria evolución limitada de todo sistema material.
Es, pues, la afirmación científica de un comienzo temporal una base claramente indicativa de un acto creador y de la necesidad de un Ser inmaterial, causa suficiente de cuanto existe en el Universo. La Teología, recibiendo la revelación bíblica y elaborando su contenido en la fe, converge perfectamente con el discurso científico-filosófico. Pero no es tan sólo el tiempo limitado en el pasado lo que nos lleva a ello. La ciencia actual, con el Principio Antrópico, apunta a una razón más profunda, ligada a la finalidad del Universo y a la necesidad de especificar todas sus propiedades en el primer instante.
B – Macrofísica y Microfísica: Principio Antrópico
La evolución de la materia desde el Big Bang, la Gran Explosión descubierta y demostrada experimentalmente por la Cosmología moderna, lleva a la formación de galaxias, estrellas, planetas y, últimamente, seres inteligentes con una base orgánica material, al menos en el planeta Tierra. El proceso ha necesitado un amplio tiempo, del orden de 15 eones (miles de millones de años) y depende de las propiedades que describen a los elementos constitutivos de la materia y de sus leyes más básicas. No conocemos en detalle muchos de los pasos, pero podemos preguntarnos qué hubiese ocurrido de ser el cosmos, en su momento inicial, diverso de lo que de hecho fue. La pregunta, sorprendentemente, no ha partido del ámbito filosófico o teológico sino del campo de la Física, y sus respuesta se basa en cálculos matemáticos de procesos físicos a diversas escalas.
Primeras sugerencias de Eddington acerca de coincidencias numéricas, independientes de sistemas de medida, elaboradas luego y ampliadas desde diversos puntos de vista por Dicke, Collins, Hawking, Carter, Barrow, Tipler, Wheeler y otros, desarrollaron cada vez con mayor detalle la idea básica de que la existencia de seres inteligentes, aun en un único lugar, exige un Universo con un ajuste finísimo de propiedades desde el primer momento. La condensación en galaxias de la nube incandescente inicial no hubiese podido ocurrir de no ser la densidad del cosmos muy próxima al valor crítico (que permite una expansión hacia un volumen máximo al que se acerca asintóticamente) y la formación de elementos necesarios para la vida exige también un equilibrio muy exacto de las intensidades de las cuatro fuerzas y los parámetros de las partículas elementales.
No es posible calcular las consecuencias de cambiar simultáneamente todas estas propiedades para tener un tipo de materia radicalmente distinto, pero podemos decir y demostrar que en el entorno material en que existimos, cualquier cambio significativo lleva a condiciones incompatibles con el desarrollo de la vida hasta el Hombre, entendido simplemente como “Animal Racional”. Los argumentos detallados se basan en las interacciones necesarias para síntesis nucleares en las estrellas y las exigencias de macromoléculas para la información genética, con períodos evolutivos desde la vida microscópica a la humana que se infieren del registro paleontológico. Pueden verse estos datos y elaboraciones científicas en referencias múltiples.
Del conjunto de cálculos e inferencias científicas surge la pregunta general: ¿Por qué tiene el universo las propiedades que permiten su evolución hasta la vida inteligente?
Dos posibles respuestas tienen que contraponerse: o bien ocurre por azar o por diseño.
La respuesta que lo atribuye al azar no es inteligible sin un cálculo de probabilidades en un conjunto de muchos universos, simultáneos o sucesivos, donde toda clase de parámetros variables producen combinaciones más o menos adecuadas a la vida inteligente. No puede hablarse de azar en un caso único, y los que buscan esta solución afirman explícitamente una infinitud de universos que asegure que en uno de ellos se producirá un entorno donde la vida florezca, pues en un número infinito deben realizarse todas las variaciones posibles.
Es claro, sin embargo, que con esta hipótesis se viola la metodología científica, que no concede validez explicativa a ninguna solución que no tiene posible comprobación experimental, directa ni indirecta. Si se habla de una multitud coexistente, tampoco se da razón de su existencia, que exige para cada uno de esos cosmos el recurso a una creación no explicable por azar ni por proceso físico alguno. Si se trata de un conjunto infinito sucesivo, o se supone un Universo eternamente reciclado, con cambios de sus constantes físicas en cada ciclo, o se atribuye a la afirmación arbitraria de que todo lo que es posible matemáticamente tiene que existir en la realidad.
Los datos experimentales y la aplicación de leyes físicas conocidas impiden la posibilidad de ciclos eternos; y la segunda hipótesis es claramente ilógica, pues nuestras ecuaciones son meramente un lenguaje simbólico para representar aspectos cuantitativos de la realidad, pero no imponen su realización. Ni la Mecánica Cuántica, interpretando la ecuación de Schroedinger en términos probabilísticos, ni la extrapolación de Everett exigiendo la realización de todas las probabilidades, pueden dar lugar a una comprobación experimental de sucesos múltiples como ramificaciones reales de un experimento de laboratorio; menos aún de los pretendidos universos.
El recurso al diseño, con su connotación de una inteligencia y una decisión finalística, es expresado muy sucintamente por el gran físico John Archibald Wheeler. Partiendo de un hecho obvio, base de la ciencia de la materia, se constata la mutabilidad -variabilidad- de ésta, raíz de toda interacción y de todo cambio observable. La mutabilidad implica ajustabilidad: todo lo que puede existir de diversas maneras puede ser determinado extrínsecamente -ajustado- para que exista de una manera concreta. Más todavía: necesita ser ajustado para existir de una manera y no de otra, pues de otro modo no habría razón suficiente de su modo real de existir en preferencia a otros posibles.
Consecuentemente, es necesario un ajuste del Universo y sus parámetros más íntimos ya en el primer momento del Big Bang, que determine las características iniciales de modo que la vida inteligente pueda florecer en su desarrollo futuro. Tal ajuste se relaciona con la vida inteligente no por una especie de antropocentrismo anticuado, sino porque para la vida inteligente se necesita la máxima estructuración de la materia, que restringe más estrictamente las posibilidades de variación.
El agente de tal ajuste primitivo, hace miles de millones de años se encuentra, para Wheeler, sorprendentemente, en nuestra actividad cognoscitiva actual. Recurriendo al concepto de “observador cuántico” que hace real aquello que observa, propone una causalidad circular hacia el pasado: al observar ahora el Universo, determinamos que haya tenido las propiedades necesarias para que podamos ahora existir, de modo que nuestra actividad haga existir al Universo en forma adecuada, antes de que se dé nuestra propia existencia…
Resulta verdaderamente asombroso que tal raciocinio se presente como aceptable, ni en Física ni en sistema lógico alguno. Aun en las interpretaciones más extremas de la Mecánica Cuántica, en que se llega a negar realidad a lo que no es observable en un experimento, nunca se afirma que tal observación condicione la existencia del observador, sino sólo de lo que puede observarse. Y no puede hacerse ciencia sin el presupuesto de objetividad ya mencionado por Einstein.
Al llegar a este punto, es posible reexpresar el argumento en una sencilla formulación filosófica: todo lo contingente exige una determinación de su modo de existir, que tiene, últimamente, que atribuirse a un agente necesario, no contingente. Así nos encontramos de nuevo ante la necesidad lógica de un Creador omnisciente, conocedor de todas las posibilidades de creación, que diseña a la realidad que crea, por referencia a un fin buscado y querido libremente. Siendo de potencia infinita e independiente de la materia, su acto creativo no puede atribuirse a ninguna motivación de propio crecimiento o provecho. La respuesta filosófica y teológica es hermosa en su sencillez: la creación es un acto de amor y de bondad totalmente desinteresada, que busca la relación personal con imágenes del Creador, capaces de conocerle y de gozar de su misma vida.
Como dice Pagels, hablando del Principio Antrópico en sus diversas formas físicas, su única formulación coherente es la del Principio Antrópico Teístico: el Universo parece hecho para el Hombre (animal racional) porque fue hecho para el Hombre. Como expresión de finalidad, no es ya un principio científico, pues no afirma nada susceptible de experimento ni de medida cuantitativa, sino un principio filosófico: una consecuencia meta-física de los datos de las ciencias de la materia, que siempre deben dar paso a otras consideraciones más amplias para explicar la realidad total.
Una vez más debemos insistir en que no es laciencia una fuente directa de información teológica
pero no debemos olvidar susdatos al tratar temas en que se hace necesario hablar de la materia y sus parámetros y evolución. Sin un conocimiento actualizado de estos conceptos se corre el peligro de reducir la discusión a un nivel tan abstracto que parece no tener referencia a la realidad de un Universo que es también obra de Dios, empobreciendo nuestra capacidad de entender los datos de la fe. Este esfuerzo por entender la fe define a la Teología y mantiene en un constante desarrollo de mayor profundización la ense_anza de los dogmas.
C – Actividad de la materia: regularidad y azar
Como quedó ya indicado al hablar de los presupuestos de la metodología científica, toda ciencia busca la descripción de la realidad material en términos de “leyes” que permiten la predicción de estados futuros a partir de condiciones iniciales conocidas, o la inferencia de etapas anteriores que expliquen el estado actual observado. Tales leyes son expresiones generalizadas de comportamientos que tienen como base, últimamente, las propiedades mismas de la materia. En consecuencia, las leyes son universalmente válidas en las condiciones en que pueden aplicarse.
En el mundo de lo macrofísico se admite tal regularidad como obvia, aunque se habla de sistemas caóticos aun en el caso de los planetas del sistema solar o de otros conjuntos macroscópicos. El significado de la palabra caos es, sin embargo, diverso del que sugiere su uso vulgar: solamente indica una dependencia tan fuerte de pequeños cambios en las condiciones iniciales del sistema que la predicción de su estado a largo plazo no puede ser cierta. Así puede verse que la posición de Plutón, dentro de 100 millones de años, puede cambiar en 180 grados en su órbita, debido a perturbaciones de otros planetas, si las condiciones iniciales varían en unos pocos centímetros. Al no ser posible ese grado de exactitud (ni en el correspondiente valor de masas y velocidades), no es predictible la situación futura sino con un margen de error muy amplio.
Como es obvio, esta incapacidad de predicción cierta no es consecuencia de ningún tipo de azar o indeterminación intrínseca a la materia, sino solamente de la imposibilidad práctica de conocer con suficiente exactitud todos los factores a tener en cuenta en un sistema físico complejo. Una situación semejante se encuentra al hablar de predicciones meteorológicas, aun a corto plazo: tan sólo se pueden dar probabilidades para un lugar concreto e indicar tendencias evolutivas en zonas amplias. Menos plausible todavía es la predicción de fenómenos cuyas causas detalladas son casi desconocidas, como son terremotos y erupciones volcánicas.
Nada hay en esto que nos lleve a dificultades teológicas relacionadas con la actividad de la materia inanimada o el concepto de indeterminación y azar. Pero en el mundo de la microfísica se afirma frecuentemente que los fenómenos ocurren “sin causa”, aleatoriamente, y que tal comportamiento es intrínseco a la materia y no consecuencia de nuestras limitaciones cognoscitivas. De ahí se infiere incluso la imposibilidad de conocimiento cierto del futuro, aun para Dios mismo, porque tal conocimiento sería contradictorio con la interpretación probabilística de la ecuación de onda que describe un sistema cuántico.
Sin entrar en detalles de interpretaciones en términos de parámetros objetivos y no probabilísticos (por ejemplo, de Bohm) es suficiente subrayar la dependencia total de lo creado y contingente con respecto al Creador, tanto en el momento inicial de su existencia como en la conservación y actividad subsiguiente. No puede menos de conocer lo que ocurre quien hace posible el que ocurra, en los detalles más mínimos, e indica una falta muy clara de lógica filosófica el suponer que la actividad de la materia ya creada se da con independencia de quien la mantiene en la existencia.
El azar o casualidad no es tampoco una razón explicativa de un fenómeno físico, pues no representa fuerza alguna ni parámetro medible de la materia concreta. El concepto de azar solamente expresa la falta de relación lógica entre propiedades o hechos que consideramos simultáneamente, pero que no obedecen a ningún plan o actividad común a ellos, sea en el quehacer humano o en el mundo de la materia. Puedo encontrarme en una calle con un amigo al que no he visto en mucho tiempo, y tal encuentro ocurre por azar si no hemos hecho planes de vernos en ese momento en ese lugar, aunque cada uno tenga razones independientes de acudir allí. Un meteorito puede caer por azar sobre una casa concreta, pero no hay ley física que relacione su trayectoria alrededor del Sol con la existencia de ese edificio. Ni hay ley que permita, a priori, predecir tal encuentro, que supone la actividad libre humana de haber construido la casa en tal lugar.
En este sentido, el azar es una realidad continua en nuestra experiencia, pero no presenta tampoco problema teológico: para Dios no hay jamás azar, ya que su omnisciencia conoce desde el primer momento toda la actividad de cada partícula de materia en toda la historia del Universo. Más aún: al elegir crear la totalidad cósmica, el Creador elige las condiciones iniciales previendo en todos sus detalles más nimios el proceder de cuanto crea; nada puede ocurrir por sorpresa para una inteligencia infinita que no se desarrolla en el tiempo.
Si tal conocimiento divino no es obstáculo para la ciencia, sino garantía de orden y cognoscibilidad, tampoco deja de ser posible la ciencia por la actividad libre del ser humano. Esta libertad no debe buscarse como resultado de la indeterminación cuántica de la actividad de las neuronas cerebrales, pues tal actividad no puede considerarse como explicación del pensamiento abstracto ni de las decisiones libres, aunque todo el conocer y querer exija el funcionamiento del cerebro, de modo que su deterioro o incapacidad, pasajera o no, tiene repercusiones en la consciencia y responsabilidad.
Pero incluso aquellos que en un reduccionismo materialista quieren negar la libertad humana, la afirman en su proceder, exigiendo responsabilidades y buscando reconocimiento por sus logros personales, aun de carácter científico: una actitud totalmente absurda si nuestras acciones, vituperables o dignas de encomio, ocurriesen con la misma necesidad ciega y automática con que una piedra cae al suelo.
La fuente de esa libertad solamente puede buscarse en forma lógica si se utiliza con rigor y coherencia el concepto de materia que nos da la Física actual. La definición operativa de toda forma de materia se presenta en términos de sus interacciones con otras formas de materia y, en la práctica experimental, con nuestros instrumentos. No puede atribuirse a la materia ninguna propiedad arbitrariamente postulada para resolver un problema, si no puede reducirse a una actividad cuantificable. Esta actividad debe tener siempre como resultado algo también de índole material, con parámetros descriptivos en términos de masa, energía, carga eléctrica, etc. Y todo esto no es aplicable a la libertad, dejando así sin efecto en el mundo físico el aspecto específicamente humano de nuestras acciones. Es lo mismo que debe aceptarse en el caso del conocimiento divino.
Es, pues, la Física moderna un punto de partida válido para encontrar orden en el Universo, compatible con el desarrollo científico y con la visión teológica de un Dios inteligente, para el que no hay azar y que no actúa arbitraria y caprichosamente al modo de los dioses paganos. Es también una base correcta para admitir la existencia de un principio de actividad libre en el Hombre, que no contradice a las leyes de la materia, porque esa actividad no es de orden material, aunque se realice en el ámbito de un ser que pertenece también al mundo de la materia.
Queda, incluso, abierta la posibilidad de una intervención extraordinaria del Creador en su mundo (milagro), no para derrocar sus leyes o hacer imposible la ciencia, sino para dar un nuevo elemento de conocimiento o relación personal del Creador al Hombre, hacia el cual va dirigida la existencia del Universo. Es posible, en principio, la Revelación, que no cambia ningún parámetro físico; es igualmente posible el milagro, como obra excepcional que tiene únicamente un fin sobrenatural y tampoco destruye la actuación fija y normal de la materia que es base de la ciencia. No es lo mismo el admitir una posibilidad de excepción que negar toda ley.
D – Futuro del Universo
El desarrollo evolutivo del Universo a partir de la Gran Explosión inicial está marcado por el fenómeno de la expansión de un espacio que arrastra consigo a los cúmulos de galaxias. No hay otra explicación física plausible para el corrimiento al rojo de las líneas espectrales, en todas las longitudes de onda, proporcional a la distancia de la fuente. Aun los proponentes más reacios del estado estacionario reconocen, con contadas excepciones, que el universo al alcance de nuestros telescopios está aumentando de volumen según la Ley de Hubble, con una velocidad que es función lineal de la distancia.
La pregunta que se formula automáticamente respecto al futuro se centra en esta expansión. O bien continuará indefinidamente, sin llegar nunca a detenerse por completo (Universo abierto), o debe finalmente ceder ante la atracción gravitatoria e invertir el movimiento para dar lugar a una contracción catastrófica en una especie de Big Bang a la inversa (Universo cerrado). Ambos tipos de universo pueden tener topologías (propiedades geométricas) compatibles con un volumen finito en todo momento. No es posible otra tercera solución a esta alternativa.
La elección científica entre ambas posibilidades depende de la relación entre energía cinética de las galaxias y energía potencial de la masa gravitatoria que debe frenar la expansión. Por tanto debemos medir con la mayor exactitud posible las velocidades de las galaxias como función de su distancia, y la densidad media del Universo en todas las formas detectables, aun indirectamente, de masa y energía.
Todos los datos experimentales que actualmente poseemos, así como las teorías más plausibles de unificación de fuerzas y de condiciones iniciales, indican que la expansión continuará sin fin. La materia visible apenas llega a un 2% de la masa crítica, que marca el límite entre expansión y contracción; la masa invisible puede ser, tal vez, 20 veces más. No hay indicación alguna de que exista ni el valor crítico de densidad, ni menos aún un valor superior, necesario para la contracción.
En ambas hipótesis se predice un futuro de destrucción de todas las estructuras materiales donde pueden darse condiciones para la vida, sea cual sea su entorno. La hipótesis de contracción futura, a pesar de la falta de apoyo experimental, se invoca a menudo como preferible, por sugerir la posibilidad de un reciclaje que evite el estado final, irrevocable, de oscuridad, vacío y frío. Pero no es compatible tal reciclaje indefinido con las leyes físicas: en cada ciclo se da la conversión de masa en energía en las reacciones nucleares que permiten brillar a las estrellas, y ciclos subsiguientes tendrán más energía y menos masa, hasta terminar como universos abiertos. Ni deja de ser igualmente extraño que el proceso de construcción y destrucción de estructuras se considere menos absurdo por repetirse una vez tras otra.
Debemos, pues, hablar en términos físicos de un Universo abierto, cuya cesación de actividad puede describirse en etapas de duración inimaginable, pero que no vuelve a la nada, aunque sea cada vez más diluído su contenido de materia en cualquier forma. Desde el punto de vista humano, aunque sea más lógico hablar del fin de la vida en la Tierra, puede parecer que el Universo es aún comprensible mientras duren las estrellas. Pero dentro de 10 billones de años habrá tan sólo cuerpos oscuros y fríos, vagando interminablemente en un espacio de volumen mil millones de veces mayor que el actual. Es posible continuar las predicciones hasta edades trillones de veces más amplias, pero no cambia esencialmente el panorama de negrura y muerte.
Ante estas predicciones científicas, es natural sentir una reacción de desaliento y futilidad. ¿Qué sentido tiene una realidad tan maravillosa como la que la ciencia nos muestra a nuestro alrededor, si todo va a destruirse? Incluso la existencia humana parece carecer de justificación si todos los logros de nuestra inteligencia y voluntad, la cultura, el arte, los hechos más heroicos, van a desaparecer sin rastro ni memoria en esa negrura final. Hemos visto cómo el Principio Antrópico busca la finalidad cósmica en la existencia de vida inteligente; parece absurdo que la misma vida que justifica al Universo termine siendo destruida irremisiblemente por la evolución futura según las leyes que permitieron la aparición y desarrollo de la vida humana.
El materialismo marxista tomaba com dogma básico la eternidad de la materia y su continuo desarrollo hacia formas siempre de mayor perfección. Pero es precisamente la ciencia de la materia, la Física que describe las grandes estructuras cósmicas, la que niega ambas afirmaciones. La materia no es eterna en el pasado: ha tenido un comienzo. Y su evolución futura no es hacia mayor esplendor y desarrollo, sino hacia una muerte térmica incompatible con la vida y últimamente con toda actividad, excepto las mínimas fluctuaciones del vacío cuántico.
Nada tiene que decir la Teología que cambie las conclusiones de la ciencia, pero sí puede darnos un punto de vista más positivo cuando se trata del futuro de la vida humana. Si queda establecido que en nuestra realidad personal debe aceptarse un componente esencial distinto de la materia, el espíritu o alma que nos distingue de los animales, puede aceptarse como consecuencia de su inmaterialidad una posible supervivencia fuera del tiempo y del espacio, aunque las estructuras materiales se destruyan. Es verdad que no sabemos cómo sería tal existencia, pues toda nuestra actividad aparece como una función de la totalidad humana, alma y cuerpo. Pero el no saber imaginarlo o explicarlo no es prueba de su imposibilidad.
La revelación bíblica, en su elaboración secular, llega finalmente a la afirmación de supervivencia más allá de la muerte individual. No se pregunta acerca de los procesos físicos de un Universo evolutivo, desconocido hasta nuestro siglo, pero en la destrucción del cuerpo no acepta la destrucción total del Hombre. Esta idea es central dentro de la antropología cristiana, y la repiten y elaboran los tratados teológicos y formulaciones conciliares, hasta el Catecismo de la Iglesia Católica de nuestros días. Si es aplicable a la muerte personal, debe también admitirse para la muerte cósmica, que no nos afecta más en nuestro futuro individual que lo hace la descomposición de nuestro cuerpo.
El punto de vista teológico nos ilumina la aparente paradoja de que el Universo parezca carecer últimamente de sentido. No ha sido en vano su existencia y evolución; su final no es un volver a la nada, ni tampoco una mera continuación, por inercia física, de un mero existir sin valor alguno. Ha cumplido su cometido dando oportunidad para la vida humana, que por su naturaleza trasciende todo límite temporal, y así se libra la misma materia de la futilidad.
La Teología, sin embargo, no se detiene aquí. La materia humana -ceniza de estrellas- se salva de ser destruida en la maravilla de la Resurrección, y el Cuerpo de Cristo, materia como la nuestra, está en el trono de la Trinidad, adorado por ángeles. Y es en el dogma de la resurrección donde la Física moderna apoya nuestra fe con un concepto de materia mucho más rico, flexible e inimaginable que el basado en ideas -de “sentido común” o de una Física medieval- que todavía limitan las disquisiciones de algunos teólogos, como limitaban los horizontes racionales de los fieles de Corinto a quienes San Pablo dirigió sus expresiones más insistentes sobre la esperanza de la Resurrección como base de nuestra fe cristiana. Nada es imposible a Dios excepto lo contradictorio, y lejos de encontrar contradicción entre la fe y la ciencia moderna, vemos cómo ésta nos presenta con hechos e ideas que desafían nuestra imaginación e inteligencia, pero apuntan hacia las afirmaciones de la Teología más directamente basada en los Evangelios y en la doctrina de la Iglesia.
E – Materia y Resurrección
Según la Teología, la muerte debe dar paso a un nuevo modo de vida, en que ya no hay muerte, ni necesidad de renuevo de generaciones sucesivas. El ser humano está llamado a ser, en cuanto a su existencia y actividad, “como los ángeles en el cielo” ( Mc 12, 25), independiente de las limitaciones de la materia, libre del marco espacio-temporal en que se desarrolla la actividad física. Esto afectará a la totalidad de la persona humana, dando valor permanente a todas nuestras acciones terrenas, y dando también sentido a la existencia de la raza humana y del Universo en su conjunto, librando aun a la materia de la “futilidad de la corrupción” (S. Pablo, Rom 8, 21). En la Resurrección de Cristo se encuentra el paradigma de este nuevo modo de vida
La predicción más insistente de Cristo en su catequesis de los Apóstoles es la de su Muerte y Resurrección. Y ninguna de sus obras maravillosas chocó tanto con la incredulidad de sus discípulos como su vida tras la sepultura. Ni siquiera sus enemigos intentaron negar con prueba alguna el hecho del sepulcro vacío, ni pudieron hacer más que proferir amenazas para acallar el testimonio de los Apóstoles, que se presentaban, primariamente, como “testigos de la Resurrección”. No es necesario aquí dar detalles de lo que ningún exegeta objetivo puede poner en duda; como dice S. Pablo, “si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe…. y nosotros somos los más miserables de los hombres” (1 Cor 15, 17-19).
No tiene sentido la palabra misma resurrección si no se aplica a lo que ha muerto, y es el cuerpo material el que ha sufrido esa situación destructiva de su actividad vital. Especialmente en el contexto de la cultura hebrea, tan apegada a lo terreno y a lo tangible, no puede concebirse que una existencia fantasmal se considere suficiente resarcimiento de la muerte más atroz. Por eso se hace necesaria la comprobación casi grosera de que Cristo vive: ningún otro argumento es suficiente para Sto. Tomás. La centralidad de la Resurrección se afirma como el resultado de la experiencia directa de esos Apóstoles, que comieron y bebieron con el Señor después de su muerte en la Cruz, y que por esa experiencia se transformaron de cobardes incrédulos en testigos sinceros y valientes hasta la muerte.
No hay explicación posible del Cristianismo en ninguna otra hipótesis, ni puede reducirse a ningún tipo de “vivencia” subjetiva, individual o comunitaria, lo que se atestigua como hecho real, histórico, objetivo. Tal historicidad es explícitamente subrayada en el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, contra toda interpretación simbólica o cuasi-mitológica, tan difundida entre intérpretes protestantes modernos. No se justifica el hablar de un hecho “meta-histórico” para rebajar su objetividad: la constatación de la muerte de Cristo y de su vida subsiguiente es estrictamente una prueba de su resurrección, aunque el momento mismo en que acaeció no tuviese testigos presenciales. Como nadie pone en duda la historicidad del nacimiento de una persona viva, aunque no haya testigos presenciales del hecho inicial.
Las características de Cristo Resucitado pueden resumirse en dos palabras: es El mismo, transformado. Al mostrarse a sus discípulos, subraya la identidad, especialmente corporal: no es un fantasma, sino que tiene carne y huesos; es el mismo Cuerpo, señalado por las huellas de los clavos y la lanza; tiene la capacidad de comer, y lo hace ante ellos, con gestos propios que llevan a su reconocimiento en Emaús. Y es la misma Persona, que recuerda lo que les ha dicho, que les conoce como amigos, que se dirige por su nombre a cada uno de ellos. La fuerza de convicción es total, y la maravilla de su nueva vida llega hasta la confesión de divinidad más explícita en el caso de Sto. Tomás, después de la comprobación directa de la realidad tangible del Cuerpo del Se_or resucitado.
Pero siendo el mismo Maestro de su previa experiencia de tres años, es también un nuevo “Señor” que muestra -sin alardes- su total dominio sobre la realidad material, incluido su propio Cuerpo. Las paredes del Cenáculo no son barrera para su entrar o salir, ni se le puede ver o encontrar sino cuando y como El quiere. Puede ser desconocido aun para sus íntimos, como si su Cuerpo fuese totalmente plástico bajo el control de su Espíritu. Y cuando, finalmente, tras cuarenta días de asombro, el Señor se despide de ellos en la Ascensión, ven cómo se eleva al cielo espontáneamente, sin que peso o fuerza alguna pueda impedir su vuelo.
La Teología de siglos, en su esfuerzo para expresar realidades tan nuevas, da nombres a este proceder inusitado de la materia: el cuerpo de Cristo goza de “sutileza”, “agilidad”, “incorruptibilidad”, “inmortalidad”. Con la concisión de S. Pablo: es un cuerpo “espiritual” (1 Cor 15, 44), libre de las limitaciones físicas propias de la materia ordinaria, pero todavía “Cuerpo”. Y esta palabra no tiene sentido alguno sino como estructura material, últimamente compuesta de las partículas y energías que describe la Física. Cualquier otra interpretación inmaterial es arbitraria y contradictoria. Consecuentemente, se plantea un desafío a nuestro entendimiento: ¿es lo que afirmamos compatible con la idea de materia de la Física moderna?.
El modo en que la experiencia macroscópica vulgar nos presenta a la materia lleva a afirmar como sus características inevitables la extensión, masa, impenetrabilidad y localización necesaria y única. A estas propiedades pasivas se unen otras de carácter activo, razón suficiente de las interacciones que aceptamos en los órdenes físico-químico y biológico; es fácil ver a éstos procederes como el resultado de “energías” que se conciben como menos materiales y de carácter accidental. Finalmente se supone que partículas y energía se distinguen claramente entre sí y del marco espacio-temporal en que la materia actúa, sin que su actividad influya sobre el espacio o tiempo, ni sea afectada por ellos. Así se concibe el mundo físico dentro del paradigma Newtoniano.
A partir del s. XIX se establece la multiplicidad de 92 elementos químicamente irreductibles, que forman el Sistema Periódico. Y con los datos de la desintegración radioactiva y los experimentos de Rutherford, muy pronto se llegó a la conclusión de que todos esos elementos están formados por tres partículas solamente: protón y neutrón en el núcleo (nucleones) y electrones en la periferia del átomo. El número de protones determina la identidad del núcleo, mientras los electrones periféricos son responsables de la actividad química. Hay dos nuevas fuerzas nucleares, fuerte y débil; la primera explica la cohesión de los protones y neutrones a pesar de la repulsión eléctrica de aquellos, mientras la fuerza débil da razón de las transformaciones de partículas observadas en la radioactividad.
Si bien esta descripción es útil y fácil de imaginar, no es correcta si las órbitas y los electrones se consideran como miniaturas del sistema planetario. Para explicar la estabilidad del átomo se requiere afirmar, contra las leyes del electromagnetismo, que un electrón acelerado (en órbita) no emite energía: de lo contrario, se precipitaría instantáneamente sobre el núcleo. El estudio del espectro de luz emitido por cada átomo exige aceptar que los electrones sólo pueden existir en órbitas a distancias precisas del núcleo, perdiendo energía o absorbiéndola solamente en cambios de órbita. Para dar razón de este modo de proceder discontinuo es preciso incluir en la imagen del electrón un aspecto nuevo: una “onda” cuya interferencia selecciona las órbitas permitidas. Las partículas elementales dejan de ser pequeños perdigones con radio medible y localización precisa; parece que se convierten en algo irreal y que la misma noción de materia se desdibuja.
Otras muchas partículas, de existencia efímera y propiedades extrañas, empezaron a proliferar en choques violentos. Algunas, como el neutrino, sin masa detectable ni carga eléctrica, ni tamaño demostrable, pero dotadas de energía. Otras, hipotéticas al principio, dotadas de nuevas “cargas” de índole desconocida -”color” y “sabor”- terminaron por ser consideradas reales, pero sin posibilidad de existencia independiente. Y todas ellas, según la famosa ecuación de Einstein, son convertibles en pura energía, y pueden sintetizarse a centenares de la bruta energía de un choque. No hay distinción clara entre lo que considerábamos más básico, la partícula, y algo que parecía accidental a ella, la energía. Pero la energía no puede localizarse exactamente, ni es impenetrable, ni está individualizada, ni forma estructuras estables; al ser la energía una forma de materia, ya no pueden afirmarse tales características como esencialmente necesarias tampoco para las partículas que de ella se sintetizan.
La Teoría General de la Relatividad establece una interacción entre la masa y el espacio vacío, borrando la distinción clara entre la materia detectable y su entorno: el vacío físico es una realidad material con propiedades electromagnéticas y geométricas medibles. Incluso en la ausencia total de partículas y energía perceptible ese espacio es algo real, afectado por una curvatura que la masa causa y que roba energía a un astro que se mueve en órbita sin rozamiento alguno (producción de ondas gravitatorias). Posiblemente haya que extender al espacio y al tiempo la estructura discontinua que se ha hecho necesario aceptar al hablar de partículas y energía.
El comportamiento de las partículas, incluso de átomos enteros, sugiere su presencia simultáneamente en varios entornos, pues la trayectoria que siguen se ve influida por rendijas u obstáculos enormemente distantes en comparación con su “tamaño” (difracción e interferencia de electrones, neutrones, etc.). El efecto túnel, de gran importancia en la electrónica actual, se expresa afirmando el paso de un lugar a otro sin pasar por el medio, y sin gasto de energía ni intervalo de tiempo medible. La individualidad de las partículas se pierde también, hasta el extremo que el insistir en ella imposibilita el cálculo correcto de resultados experimentales. Incluso la idea de impenetrabilidad deja de ser aplicable, aun en escalas macroscópicas, cuando estrellas enteras pueden desaparecer en el pequeño volumen de un agujero negro, verdadero pozo sin fondo capaz de aceptar masas sin límite alguno. Y en esa situación se describe a la materia como “fuera del espacio y el tiempo accesible a nuestros experimentos”.
Ya no es lógico negar que sea materia real el cuerpo de Cristo resucitado porque aparece dentro de un recinto cerrado, o porque parece ir de un sitio a otro en forma invisible, ni porque se sustraiga a comprobaciones experimentales a nuestro arbitrio. Todas esas exigencias “de sentido común” se basan en una concepción primitiva de la Física.
Nuevas teorías de unificación de fuerzas proponen espacios multi-dimensionales, aunque solamente sean directamente detectables las tres dimensiones espaciales de nuestra experiencia vulgar. Distorsiones varias del vacío hacia esas direcciones inimaginables explicarían las diversas fuerzas, que, a su vez, son indistinguibles de las energías y partículas que las actualizan en cada caso. Casi puede sugerirse que la única realidad material básica es el espacio-tiempo del vacío físico, arrugado levemente en campos de fuerza e intensamente deformado en remolinos invisibles que aparecen como partículas, incluso con la producción espontánea y continua de pares “virtuales” que modifican los niveles de energía de un átomo (efecto Lamb).
Finalmente, lo único que parece salvarse de nuestra concepción original, es la capacidad de actuar por medio de alguna de las cuatro fuerzas aceptadas por la Física. Tal actividad puede no ejercerse, pero existe la posibilidad de hacerlo como la característica que define a la materia, sea en una estrella, en nuestro cuerpo, o en el mismo espacio vacío.
Ciertamente es difícil entender a la materia, y no debemos negar fácilmente la posibilidad de que, por concesión divina, se comporte en niveles macroscópicos como vemos lo hace en nuestros laboratorios al nivel de lo increíblemente pequeño. Pero, por una parte, debemos apoyarnos con precisión en los datos teológicos para no buscar aquello que no tiene razón suficiente de admitirse, y, por otra, debemos tener muy en cuenta lo que nos dice la Física para no utilizar teológicamente conceptos anticuados y limitantes.
El Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente en los números 638 a 644, insiste en el carácter histórico y objetivo del hecho de la Resurrección de Cristo. Y en el nº 645 apunta a la transformación que cambia el modo de existir del Cuerpo del Señor: “no está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere”…”es soberanamente libre de aparecer como quiere” (diversos aspectos)..”pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio”…”participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que S. Pablo puede decir de Cristo que es “el hombre celestial”.
En los números 988 y siguientes, se habla de nuestra resurrección: “El Credo cristiano…culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos, y en la vida eterna”. “La ‘resurrección de la carne’ significa que, después de la muerte, no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros ‘cuerpos mortales’ volverán a tener vida”. Pero, como contraposición, leemos en el nº 996: “Desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones….Se acepta muy comúnmente que, después de la muerte, la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna?”
La respuesta a esta pregunta, en los números siguientes, acentúa nuestra asimilación a Cristo, y afirma la universalidad de la resurrección con sus connotaciones de estado definitivo, al fin de los tiempos, pero con premio o castigo según el proceder individual durante la vida en la Tierra. Y se admite que el “cómo” sobrepasa nuestra imaginación y entendimiento: “no es accesible más que en la fe” (nº 1000). Sucede así porque nuestros conceptos e imágenes del cuerpo y su proceder se fundan sobre experiencias sensoriales unidas siempre al marco espacio-temporal. No podemos comprender un modo de vida (que siempre significa actividad) si no hay un tiempo en que esa actividad se desarrolle.
Es el mismo problema que afrontamos al hablar de la vida inmutable de Dios en su eternidad. Pero es la ciencia actual la que subraya que el tiempo es un parámetro de la materia; que antes de la gran explosión primitiva “no hubo antes”, que el tiempo deja de tener sentido en el interior de un agujero negro. Y tampoco sabemos realmente entender lo que estas expresiones científicas implican: aunque el formalismo matemático sea correcto, nos es imposible imaginar la realidad que implican las fórmulas.
Volviendo nuestra atención a la parte positiva de la enseñanza cristiana, se nos dice que el cuerpo resucitado de Cristo (modelo y fuerza activa para nuestra propia resurrección) existe fuera del entorno de espacio y tiempo, aunque puede hacerse presente en él a voluntad del espíritu. Sin espacio y tiempo no hay actividad física, ni puede haber desgaste o muerte. Tampoco puede ser la materia ordinaria barrera alguna para ese hacerse espacialmente presente, siempre posible por tratarse aún de un verdadero cuerpo. Los procederes antes descritos de las partículas elementales desafían ya nuestra comprensión científica, aunque están claramente comprobados y son reproducibles a voluntad; mucho más debe superarnos lo que Dios tiene reservado para los suyos en un modo de existir que no está ceñido por las leyes físicas.
Tal vez el único punto que no parece tratarse explícitamente en el Catecismo sea el de la identidad corporal. En el caso de Cristo, es obvio que El quiere probar tal identidad a sus discípulos, con señales inequívocas de las heridas. Pero El había muerto en el pleno vigor de su Humanidad, y su cadáver no había sufrido descomposición ni alteración drástica. No es lo mismo el caso de quien muere antes de su desarrollo orgánico, con deformidades congénitas o adquiridas, en la decrepitud de la vejez, con un cuerpo destruido por el fuego o simplemente por el lento deshacerse en la tumba.
Ni es tampoco claro el sentido de propiedad con respecto al cuerpo de quienes han tenido trasplantes de órganos o han pasado -directa o indirectamente- a ser asimilados en parte por otros. Pero es claro que todos los cambios orgánicos en la vida humana, con la sustitución constante de nuevas células y nuevos átomos en todos los órganos, no impide el que “mi cuerpo” sea identificado como el mismo desde la niñez hasta la vejez y la muerte. Es mi cuerpo la estructura material hecha “a medida” para mi espíritu, y bajo su control a lo largo de toda la vida
El identificar como propio un cuerpo compartido, tal vez ya en vida, sugiere problemas en que la Física puede también ayudarnos a aclarar ideas. Como queda indicado, las partículas elementales son indistinguibles en nuestros experimentos: no puede decirse que tienen individualidad propia. Todas son intercambiables con energía, y esta energía permite rehacer partículas semejantes o distintas de las originales. Si aceptamos la idea de un substrato universal -vacío físico- cuyas distorsiones aparecen como partículas o energía, exigir su identificación sería tan impropio como hacerlo con respecto a idénticos remolinos de las mismas gotas de agua en el mismo océano. Y si una célula llevada de mi cuerpo al laboratorio es un animal independiente de mí, pero vuelve a ser parte de mi cuerpo al reintegrarla al organismo, no hay realmente una objeción válida si esa célula o células han sido en algún momento parte de otro cuerpo humano.
Para describir nuestra existencia en ese “nuevo cielo y nueva tierra”, recordemos que el concepto de “tiempo” que hoy nos da la Física debe aplicarse exclusivamente al mundo de la materia. Si podemos decir que lo no-material está fuera del tiempo, tendría sentido afirmar que no hay tiempo en la vida del espíritu, como sugieren las citas anteriores del Catecismo de la Iglesia Católica.
En tal caso sería correcto decir que el alma, tras la muerte, no está en espera de la resurrección, como tampoco hay espera para Dios, aunque sí la hay para nosotros, inmersos en el tiempo. Por tanto, hablando con precisión, no se daría nunca un estado de existencia separada de alma y cuerpo, desde el punto de vista del alma; no tendría operaciones vitales sucesivas un alma independiente, aunque siga siendo necesario expresar el flujo histórico de cada ser humano y de la humanidad entera como incluyendo diversas etapas siempre enmarcadas en el tiempo. La eternidad no es un flujo temporal, al menos en el sentido que nosotros damos a estos términos; nuestras oraciones y la intercesión de los santos ocurren ante Dios en un “ahora” que para El es simultáneo en todo cuanto acontece.
Como última consecuencia de nuestra fe en la resurrección y pervivencia de todo el Hombre fuera del espacio y del tiempo, encontramos ya una respuesta hermosa y completa al sentido del Cosmos. Su existencia, con toda su complejidad y derroche de estrellas y galaxias, ha florecido en la materia preparada para que Dios una a ella el espíritu. El Hombre es la razón explicativa de que Dios cree: no por entretenerse en fuegos de artificio de átomos o estrellas, sino para encontrar en la creación una respuesta personal de adoración y amor, que solamente la criatura racional puede dar. La infinita generosidad de Dios se extiende hasta la Encarnación y Redención, de modo que somos imágenes de Dios siendo imágenes del Dios hecho Hombre, Cristo Jesús. Todo ha sido creado por El y para El, y en El reside toda la plenitud, como leemos en el hermosísimo himno de S. Pablo en su carta a los Colosenses (Col 1,13-20).
En el no-tiempo de esa nueva existencia nos gozaremos, como Dios, conociendo y admirando todo lo que el Creador ha hecho en todos los tiempos, desde el instante del Big Bang hasta el final previsto por la Cosmología física. Entenderemos a la materia y a la vida; podremos maravillarnos de su riqueza y de la unión íntima de átomos y espíritu que se da en nosotros. Con la frase atrevida de S. Pablo, “conoceremos como somos conocidos” (1Cor 13, 12). No es, por tanto, la historia evolutiva del Universo algo descartado como sin importancia, ni para Dios ni para los que con El y en El existen.
Tendrá valor eterno todo lo bueno y hermoso de nuestra existencia mortal: las experiencias del cariño recibido en la niñez, el gozo de aprender, la alegría de una amistad, la satisfacción de un esfuerzo coronado por el éxito que nos enorgullece y enriquece. Sobre todo, la callada maravilla de nuestro crecimiento en gracia y en transformación en Cristo, hasta que ya en esa nueva vida no vivamos sino en su vida, en el latir de su Corazón y en la unión con el Padre y el Espíritu que es su felicidad esencial y eterna. Este gozo tendrá su repercusión en nuestro cuerpo, como sentimientos que reflejan el estado del espíritu y que florecen en una sonrisa, una mirada, en la perfecta armonía de la totalidad humana, el microcosmos en que se aúnan todos los niveles de existencia.
Las consideraciones sobre lo que es la materia y su inimaginable flexibilidad de comportamiento, pueden también ayudar a nuestra profundización teológica del misterio de la Eucaristía. Nos dice la fe, basada en la ense_anza insistente de Cristo y de la Iglesia durante veinte siglos, que el Se_or, en la última Cena, presentó su Cuerpo como comida a sus discípulos, y su Sangre como bebida. En ese momento, es claro que la referencia era necesariamente a la realidad material que ellos veían con sus ojos: un cuerpo recostado a la mesa, viviente con la vida propia de un ser humano como ellos. No ha cambiado el significado de las palabras cuando ahora adoramos el Cuerpo y Sangre de Cristo en la Eucaristía, aunque sea el Se_or resucitado el que se hace presente en el sacramento. Es una estructura material viviente la que se afirma y venera en el “misterio de Fe”.
Nada hay de carácter físico que pueda comprobarse directamente (por eso no es estrictamente un milagro, en el sentido teológico y apologético), de modo que parece que nada tendrá que decirnos la Física acerca de estas afirmaciones teológicas. Pero puede ayudarnos la comprensión de lo que es la materia a no ver absurdos donde no los hay: la presencia simultánea de un Cuerpo en diversos lugares, la compenetración de todo el Cuerpo en cada partícula de ese “Pan” sacramental, su independencia del entorno, no son doctrinas necesariamente incompatibles con el concepto de materia, sino una actualización misteriosa de sus más profundas potencialidades, descubiertas por la Física. Si no podemos entenderlo -imaginarlo- podemos aceptarlo con humildad, como aceptamos -sin comprenderlo- el comportamiento de las partículas en la Mecánica Cuántica.
Lo mismo debe tenerse en cuenta al hablar de los milagros de Cristo en la Palestina de hace dos mil a_os: hechos visibles, inexplicables por actividad natural, comprobados por testigos sinceros y ofrecidos por Cristo explícitamente como sus credenciales necesarias de enviado de Dios, dotado de autoridad y poder divino. La transformación de agua en vino, la multiplicación de panes y peces, el caminar sobre las aguas, las curaciones instantáneas, muestran que la realidad material es totalmente flexible en manos de su Creador, que tiene siempre libertad total para crear o transformar sus estructuras o controlar la función de sus fuerzas. No puede limitarse al Creador y conservador de cada átomo o electrón por una supuesta necesidad determinística que supone, implícitamente, una materia independiente de El en su continuación de existencia y en su actividad; tampoco es científico el decir que todo puede ocurrir por una indeterminación total que excluye un modo de proceder estable para la materia, negando así toda posibilidad de Ciencia y también el que hecho alguno, por maravilloso que sea, pueda indicar la acción directa de Dios,
ADMIRABLE ES EL SEÑOR EN TODAS SUS OBRAS
La totalidad de la obra de Dios forma un conjunto armonioso que refleja la perfección del que es esencialmente Verdad, Belleza y Bien. El orden natural se dirige al sobrenatural en un único plan salvífico que eleva a las criaturas al nivel de existencia y vida de su Creador. No hay nada que no pueda enaltecerse por esta transformación, excepto la aberración que constituye el pecado y que es el rechazar consciente y libremente el plan de Dios. En la Encarnación se ennoblece lo más humilde, la ceniza de estrellas que se preparó durante eones para formar la Tierra y los seres vivientes en ella. En el Hombre, la Imagen de Dios alcanza la identidad con El en la Persona divina de Cristo, y en El y por El se eleva al Padre el himno de admiración y gratitud que resonará eternamente en el coro de cuantos han sido incorporados a Cristo como hijos en el Hijo. En el Espíritu de Vida se nos vivifica tan profundamente que ya la vida humana participará del modo de existir, conocer y amar de esa Trinidad incomprensible, pero que Dios ha querido revelarnos como barrunto de su realidad más íntima, que es el Amor “que mueve el Sol y las estrellas”, según la hermosa frase de Dante.
Todo nuestro conocimiento del mundo físico, decía Einstein, es incompleto y pueril, pero para él era “lo más precioso que tenemos”. Desde la luz de la Fe, no es lo más precioso, pues este calificativo debe reservarse para el conocimiento de Dios y de su Amor, pero sí es algo hermoso y digno de todo aprecio. Desde hace cien años la Iglesia muestra este aprecio con el Observatorio Vaticano, que centra sus estudios en una ciencia -la Astronomía- que se gloría en su pureza incontaminada por ningún posible motivo de provecho económico o por ningún efecto nocivo en la sociedad o el entorno en que vivimos. Conocer la obra de Dios en cualquier aspecto de su grandeza es una labor ennoblecedora, y puede y debe hacerse sin prejuicios ni miedos. Como ha dicho Carl von Weiszacker, “el primer sorbo de la copa de la ciencia aparta de Dios, pero cuanto más se bebe de ella, más claro se ve en su fondo el rostro del Creador”.
Nuestro trabajo científico es también un tributo a nuestra grandeza. Al inaugurarse el observatorio de Monte Palomar, en 1948, se dijo, muy acertadamente, que “si el Universo que nos descubre la ciencia es verdaderamente asombroso, más maravillosa todavía es la mente humana, capaz de descubrirlo y entenderlo”. No ha llegado a su término esta tarea, ni podemos imaginarnos los avances que desvelarán niveles cada vez más profundos de la realidad, en lo grande y en lo más pequeño. Pero podemos estar seguros de que ninguna verdad científica será obstáculo para nuestra Fe, y podemos confiar, por el contrario, que nuestro esfuerzo de entender lo que creemos -definición clásica de la Teología- se verá estimulado y ayudado por el conocimiento más íntimo de la realidad material. Doy gracias a Dios porque me ha permitido conocer un poco su obra, y conocerle a El en el Libro de la Naturaleza y en el de su Palabra. Los dos modos de conocer se complementan e ilustran mutuamente, y con estas dos alas, la Fe y la Razón, podemos volar cada vez más alto. Jamás nos ha dicho Dios ni su Iglesia que despreciemos la creación material, ni menos aún que dejemos de pensar: quien nos ha hecho racionales, a Imagen suya, no puede exigirnos que dejemos de serlo para acercarnos a El.
Manuel M. Carreira Vérez, S.J. – 1999